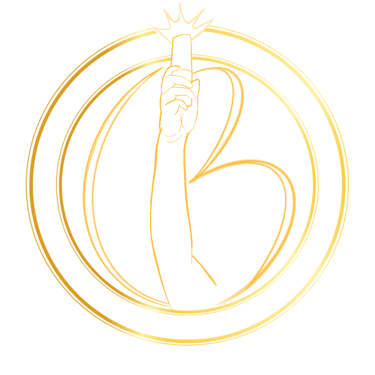Abrazos del abismo
Un relato oscuro y atmosférico donde el dolor toma forma, el tiempo se distorsiona y el horror se filtra lentamente por las grietas de un pueblo condenado. Una narración poderosa sobre lo que no se dice… pero se siente.
Víctor Alegre
5/8/2024
En un rincon aislado, oculto entre el reino de los sueños, habitan cielos negros y entre la sombra infinita del silencio asfixiante, un alma rota se estremeció. El espíritu del Dr. Reinhard Krüger —separado de su cuerpo, podrido y olvidado en la tierra— ardía con una agonía cruda. La Primera Pesadilla, una sombra inmensa tejida de tristeza antigua, se detuvo. Había conocido el dolor. Se había alimentado de él. Pero nunca lo había sentido. Hasta ahora.
El fantasma de Krüger, frágil como una hoja seca, flotaba en la penumbra. La Primera Pesadilla se acercó, atraída por esa muestra sublime de tormento, un manto hermoso de miseria, y no lo devoró ni lo arrastró a la oscuridad, sino lo abrazo y acunó. Sus esencias se enredaron, el duelo y el sufrimiento entrelazandose en un repulsivo simbiosis ethereo, como soga de ese abrazo retorcido en el tiempo espacio nació la anomalía, mitad sollozo, mitad grito, una esencia impía, no atada a la materia, sino a la ausencia de vida.
Abajo, en Veldhoven, un pueblo destripado por la guerra, el murmullo del Lamento se coló por las grietas. Virgil Meijer, un viejo borracho destrozado, yacía desplomado en su casa podrida. Esa noche, las sombras arañaron sus paredes, susurrando secretos de penas que aún no llegaban. Despertó ahogándose en cenizas, su reloj detenido, las manecillas sangrando tiempo.
Pronto, el pueblo se torció. Las lámparas titubeaban, su luz retrocedía como si tuviera miedo. La esposa del panadero abrió la boca, y otra voz —grave, equivocada, conocida— habló en su lugar. El cura entró al confesionario y se encontró ya dentro, murmurando pecados que aún no había oído.
El tiempo se fracturó —los segundos se alargaban en días, las horas se cerraban como puertas de cárcel. El Lamento creció, una marea fría de duelo que rodaba por Veldhoven, ahogándolo despacio. No era muerte, no era un fin violento. Era algo peor. Un dolor que nunca se soltaba.
El pueblo se hunde
En Veldhoven, el aire se volvió espeso, como respirar a través de un trapo mojado. El Lamento se filtró, callado, metiéndose en paredes agrietadas y madera torcida. El tiempo no se rompió —se hundió. Los relojes marcaban lento, con sus manecillas arrastrándose como si estuvieran agotadas. Una pelota de niño rodó por la calle, luego se detuvo, atrapada en el aire por una hora mientras alguien la observaba, en silencio. La campana de la iglesia sonó al mediodía, y luego otra vez, demasiado pronto —o quizás demasiado tarde. Nadie podía decirlo.
Virgil Meijer salió tambaleándose de su casa podrida, una forma gris en un pueblo gris. Las calles estaban húmedas, los adoquines opacos bajo un cielo que nunca se despejaba. Su sombra se alargaba, delgada, parpadeando como una vela a punto de apagarse. El Lamento lo cargaba, un peso frío en el pecho, murmurándole cosas que no entendía.
Pasó cerca de Hanna Verbeek primero. Ella estaba junto a su panadería, con las manos manchadas de harina, mirando un pan que no subía. “Está muerto,” dijo, con voz plana. Virgil se acercó demasiado, su aliento apestando a ginebra y tierra húmeda. Sonrió, mostrando dientes amarillos. “Todavía no,” graznó. Hanna apartó la mirada. Esa noche, soñó que su horno goteaba agua negra; al despertar, su garganta zumbaba, un sonido que no era suyo.
Pieter de Jong lo vio después. El carnicero cortaba carne en su tienda, el machete golpeaba firme —hasta que Virgil pasó arrastrando los pies por la ventana. El filo se atascó, y la carne se movió una vez bajo él. Pieter parpadeó, y el tiempo se deslizó —minutos perdidos, o tal vez horas. Virgil se apoyó en el marco de la puerta, mascando un un idioma desconoido. Pieter soltó una risa corta, áspera, pero al día siguiente, el machete resbaló y la sangre salpicó el suelo. No miró el charco demasiado tiempo.
El padre Koenraad intentó resistir. Encontró a Virgil junto a la reja de la iglesia, encorvado, rascando el hierro. “Confiesa,” dijo, con voz dura. Virgil ladeó la cabeza, mostrando sus ojos lechosos. “He visto tu muerte, padre. Es ruidosa.” Koenraad lo jaló adentro y lo sentó en el confesionario. El aire parecia imposible de respirar —demasiado quieto— el cura escuchó su propia voz confesando cosas que no había hecho mientras Vergil lo escuchaba. Salió horas después, más pálido, con el sol inmóvil en el mismo lugar.
El tiempo empeoró cerca de Virgil. Una niña saltando la cuerda se quedó quieta en el aire, su cabello encaneciendo mientras permanecía suspendida. El carro de un granjero chirrió hacia atrás subiendo la colina, y el caballo resoplaba en reversa. Las sombras se inclinaban hacia la luz, flacas y ansiosas. Virgil reía a veces, un sonido seco que llegaba antes, rebotando en paredes que aún no había pisado.
La gente murmuraba su nombre, bajo y amargo. “Se le fue la cabeza,” decían, pero eso no explicaba los relojes, los sueños, ni cómo las palabras de todos salían torcidas a veces. Hanna dejó de hornear. Pieter cerró su tienda. Koenraad atrancó la iglesia, aunque la campana seguía sonando, débil y desfasada. Virgil no los seguía. El Lamento se esparcía lento, una marea gris empapando Veldhoven, casa por casa, respiro por respiro.
No era ruidoso. No era salvaje. Era una podredumbre callada, pesada y fría, infiltrándose en cada rendija. Un dolor que se pegaba. Y Virgil, caminaba entre ellos, un hombre roto que cargaba algo más viejo que la tierra bajo sus pies.